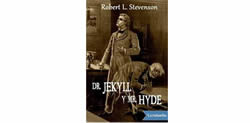1. Obertura con una canción de cuna
1. Obertura con una canción de cuna
Al principio era el agua. Y flotábamos en ella, sin luces, sin colores, ojos cerrados, aferrados a la vida mediante un cordón y así pasaban los días sin darnos cuenta. Sin relojes. El tiempo para nosotros no existía, hasta que un día (tal vez una noche) salimos de la oscuridad y en ese instante, quizá, comenzaron nuestros asombros. Estos aumentaron cuando, cercanos, escuchamos los primeros arrorrós, las canciones de cuna, los tralalás, sonidos de cascabel y a una voz dulce que nos contaba historias. Y no nos dábamos cuenta. Pero en nosotros, en alguna parte, se iban grabando las palabras y el canto, también los lamentos y los llantos. Crecíamos con el sabor de la leche en los labios (hoy es un sabor repulsivo). Poco a poco o quizá mucho a mucho, los símbolos sonoros se nos iban colando en el alma. Íbamos creando imágenes. El mundo, que aún no era ni tan ancho ni tan ajeno, se nos revelaba colmado de sorpresas.
 Scheerezada y el rey Schariar.
Scheerezada y el rey Schariar.
Y mientras tanto, una voz, quizá la de Scheerezada rediviva, nos anunciaba que había hadas buenas, brujas, genios metidos en botellas, elfos, enanos y gigantes, un Gulliver que caminaba por un país llamado Liliput. Aquella voz también proclamaba (unas veces era apenas un susurro, una caricia vocal) que había lobos y caperucitas y cazadores y “abuelita, abuelita”. De esa manera nos pintaban el bien y el mal, fuerzas contrarias. No existe la una sin la otra. Complementarias y —por lo menos para la imaginación—, necesarias. Y la voz nos seguía hablando de numerosas maravillas. Por ejemplo, nos narraba sobre un hombre que vivió dentro de una ballena y otro dentro de un cocodrilo, y acerca de un diluvio universal y un arca, o nos hacía repetir unas palabras que hablaban de un presunto ángel de la guarda al que le impetrábamos que no nos desamparara ni de noche ni de día. Y así crecíamos, como al margen del tiempo, sin sentirlo. Solo nos interesaba aquella voz que, ciertas noches, hablaba de dioses y de héroes y demonios. En otras ocasiones, sobre hojarasquines, duendes, endriagos y brujas. También sobre una mujer que lloraba porque había arrojado a su hijo a las aguas de una quebrada. Nuestra cabeza se atiborraba de mitos y leyendas, de otras voces, de novísimos asombros. Ese pudo ser, en general, nuestro primer contacto con la literatura, que no solo venía en libros.
Habitábamos un mundo de fábula. Un universo de barquitos de papel, canicas de cristal, trompos, cometas, globos… Una suerte de paraíso terrenal en el que las serpientes todavía no nos tentaban con manzanas (ni con mangos). Estábamos inmersos no en las aguas primigenias sino en las fantasías de Pombo y los Hermanos Grimm, de Perrault y Andersen, de las aventuras de Calleja. Éramos amigos de Simón el bobito y de Perico Murallas. Esa voz miliunanochesca nos seguía hablando, narrando, despertando la imaginación, aunque para aquellos días, creo, la imaginación siempre estaba en vela. En el cerebro nos resonaban muchísimos “érase una vez, había una vez…”. Así nuestra cabeza se iba alejando del piso y los pantalones se alargaban y otras voces nos recitaban el ABC y pasábamos del aliterado “mi mamá me mima, yo amo a mi mamá” a las tablas de multiplicar, a recitar con picardía que Simón Bolívar nació en Caracas en un potrero de siete vacas, a aprender que Colón descubrió otros modos del asombro, a mecanizar que dos más dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. En aquellos días todavía podíamos subir a la luna montados en las alas polvorientas de una mariposa. Éramos sin duda muy felices y muy imaginativos.

En cómics de revista, en libros, Tarzán acompañó las aventuras de niños y adolescentes.
Poco a poco fuimos entendiendo que, por ejemplo, la Scheerezada que nos entusiasmaba contaba historias para poder sobrevivir, para que el rey Schariar no la matara. Íbamos comprendiendo con lentitud que en la narrativa, en la poesía, en los primeros cantos del hombre, también en los últimos, en todo eso, había (y hay) vida y más posibilidades de vivir. Que el arte de la palabra nos muestra las pasiones humanas, la condición del hombre. Nos hace caer en cuenta de que somos terrenales y temporales. Y que en esas narraciones uno puede tener y buscar lo que se ha denominado “modelos superiores”. Puede hallar los altibajos de la existencia. Por eso todavía nos maravilla un canto de cuna o el tarzanudo grito que brota de un libro de Edgar Rice Borroughs o el cuento del Patito feo. Son asuntos hechos para el alma, no importa si esta tiene dos, tres, seis o veinte años. Por eso, hasta el final de nuestros días nos acompañarán rimas como Los maderos de San Juan, que todavía siguen pidiendo queso y pan. Irán con nosotros hasta las moradas finales asuntos tan elementales como el pantalón corto, la corbata a la moda, el sombrero encintado y la chupa de boda del inquieto Renacuajo Paseador, o la falta de lógica en el hecho de que un lobo se trague a una niña (sin masticarla, enterita no más) y después un cazador la rescate viva del vientre del feróstico animal. En realidad, en aquellas narraciones de nuestra infancia la lógica nos tenía sin cuidado.
Después, en esos mismos calendarios cuando creíamos que la tierra era plana e infinita y sin tiempo, aparecieron las aventuras de los caballeros y la voz scheerezadesca de una maestra de primaria nos adaptó las aventuras del ingenioso hidalgo manchego y vimos en algún texto ilustrado la magra figura de don Quijote (que todavía recorre la manchega llanura, según León Felipe), junto a la silueta robusta, redonda, de Sancho Panza. Y por esos mismos días, los asombros advinieron en un libro con más caballeros, como el de Ivanhoe, de Walter Scott, con torneos, armaduras y cruzadas. También había otras cosas, más cercanas, que nos hacían vibrar. Por ejemplo, mientras las muchachas jugaban con muñecas y ensayaban a ser madres (también un ejercicio imaginativo), nosotros concebíamos universos galácticos, nos creíamos tarzanes y llaneros solitarios, disparábamos con pistolas de plástico, teníamos guerras a escala en ese juego veloz y sudoroso que denominábamos la “guerra libertada”, nos zambullíamos en las sombras callejeras del “coclí-coclí al que lo vi, lo vi”, nos ilusionábamos con el vuelo azul de una cometa, y los más arrojados nos metíamos a las fincas suburbanas para asaltar árboles de mango, ciruela y naranjas. Todavía no era la época para conocer la hondura filosófica de El principito, aunque de veras hubiera sido bello haber podido leer a los siete u ocho años ese texto hermoso y perturbador del hombre que vivió más en el aire que en la tierra, Antoine de Saint-Exupéry. Y así, entre aventuras de esquina y complejos de Edipo, en medio de tantos deslumbramientos, se marchó nuestra niñez sin darnos cuenta. Lo único que prevalecía era una voz, narradora, que cada noche salvaba su vida con el prodigioso artificio de contar historias.
· 2. Los fantasmas de Raquel Welch y Marlene Dietrich
 Y los asombros y otras maneras de maravillarnos no nos abandonaron. Por el contrario, aumentaron su intensidad y presencia. Había nuevas sensaciones y a tener conciencia del cuerpo, al que ya le rendíamos ciertas pleitesías. El corazón nos palpitaba con renovada fuerza y rapidez, sobre todo cuando veíamos las piernas de Lucía o la cara canela de Teresa o la manera de caminar —como si pisara flores— de la trigueña Nubia, una muchacha que en diciembre “tiraba paso” y nos extasiaba con sus movimientos. Ciertas regiones corporales, antes lampiñas, se poblaron de vellosidades. Sufrimos cambios radicales y los recibimos con sorpresa. Era otra manera de los descubrimientos, distinta quizá a los corrientazos que sentíamos cuando aquella voz nos narraba cuentos. Aprovechábamos entonces la oscuridad del cuarto no para imaginar monstruos y fantasmas, sino para ver, paradójicamente con una rara claridad, cuerpos de mujeres. Los inventábamos. O los tomábamos prestados del cine, o hacíamos una síntesis entre las caderas de Raquel (pero no de la Welch, que hubiera sido lo ideal), las piernas de Sandra (lástima no haber visto por aquellos tiempos las de Marlene Dietrich, que eran las más bellas y sensuales de la pantalla grande) y la cara angelical de Susana. Y gracias a esa integración imaginaria, que pudiera ser, en otro sentido, la creación de un monstruo, las noches, en cama con colchón de paja (no había somieres ni otras suavidades), nuestras noches eran una fiesta en la que se proyectaban escenas de secreto encanto.
Y los asombros y otras maneras de maravillarnos no nos abandonaron. Por el contrario, aumentaron su intensidad y presencia. Había nuevas sensaciones y a tener conciencia del cuerpo, al que ya le rendíamos ciertas pleitesías. El corazón nos palpitaba con renovada fuerza y rapidez, sobre todo cuando veíamos las piernas de Lucía o la cara canela de Teresa o la manera de caminar —como si pisara flores— de la trigueña Nubia, una muchacha que en diciembre “tiraba paso” y nos extasiaba con sus movimientos. Ciertas regiones corporales, antes lampiñas, se poblaron de vellosidades. Sufrimos cambios radicales y los recibimos con sorpresa. Era otra manera de los descubrimientos, distinta quizá a los corrientazos que sentíamos cuando aquella voz nos narraba cuentos. Aprovechábamos entonces la oscuridad del cuarto no para imaginar monstruos y fantasmas, sino para ver, paradójicamente con una rara claridad, cuerpos de mujeres. Los inventábamos. O los tomábamos prestados del cine, o hacíamos una síntesis entre las caderas de Raquel (pero no de la Welch, que hubiera sido lo ideal), las piernas de Sandra (lástima no haber visto por aquellos tiempos las de Marlene Dietrich, que eran las más bellas y sensuales de la pantalla grande) y la cara angelical de Susana. Y gracias a esa integración imaginaria, que pudiera ser, en otro sentido, la creación de un monstruo, las noches, en cama con colchón de paja (no había somieres ni otras suavidades), nuestras noches eran una fiesta en la que se proyectaban escenas de secreto encanto.
Era el hallazgo de nuevas emociones, de estremecimientos, de enamoramientos como los que nos proporcionaban las divas del cine, a las que, además de ver en la pantalla, las teníamos en fotos recortadas de revistas y en uno que otro afiche fijado en la pared del cuarto. O en los caramelos o cromos que comprábamos en las tiendas e intercambiábamos a las entradas de los teatros. Era un momento, que poco duró, pero nos tornó conscientes del cuerpo y de los enamoramientos de celuloide.
· 3. Donde se habla de jadeos desesperados y una cita de Philip Roth
Esa inestable etapa que nos mantenía entre la infancia perdida y lo que se consideraba una adultez lejana, fue propicia para seguir imaginando, para ejercitarnos en rebeldías y cuestionarlo todo. Era un nuevo despertar. Un goce cotidiano. El hallazgo de otro placer. Creo que mejor lo describe Philip Roth en su novela El lamento de Portnoi:
Llegó después la adolescencia en la que me pasaba la mitad de la vida encerrado detrás de puerta del cuarto de baño, disparando mi pene por la taza del retrete, o sobre las prendas del cesto de la ropa sucia, o splat, contra el espejo del armario de botiquín, ante el que estaba de pie, con los calzoncillos bajados, para poder verlo salir. O, si no, estaba inclinado sobre mi veloz puño, con los ojos fuertemente cerrados y la boca abierta de par en par para recibir en la boca y en los dientes aquella pegajosa salsa de mantecoso suero y clorox… Aunque, frecuentemente, en mi ofuscación y éxtasis, la recibía de lleno en el pelo, como una rociada de grasosa brillantina. En medio de un mundo de pañuelos amontonados, arrugados kleenex y piyamas sucias, yo movía mi novicio e hinchado pene, con el perpetuo temor de que alguien me sorprendiera justo en el momento culminante de mi frenesí al soltar de mi carga…
Lo anterior es, como es obvio, la experiencia, narrada literariamente (casi literal) de un muchacho gringo. Desde luego, en nuestro tórrido trópico son distintas, quizá más exuberantes, este tipo de manifestaciones de la adolescencia. Recuerdo, por ejemplo, a un grupo de amigotes que se iban a ver en un solar, colgados en alambres de ropa, los calzoncitos de la muchacha de esa casa, que se oreaban. La noche —cuando no era allí mismo el éxtasis—, estaba llena de felicidades. Este episodio evoca de cierta manera los famosos calzoncitos de Tony, descritos por Fernando González en su obra El remordimiento. Por otra parte, rememoro que un amigo de adolescencia nos prestaba los pantis de su hermana para que nuestra imaginación fuera más desbordante, más tempestuosa. Estoy seguro de que badeas, papayas, calcetines, arena playera y otros implementos, reemplazaron las manzanas que después describe Philip Roth en su experiencia narrada a través de un joven, Alexander Portnoi, que le va contado sus peripecias lujuriosas al sicoanalista. En la Costa caribe colombiana, las burritas suplantaron las manos en la búsqueda del placer adolescente.
· 4. Cupido lanza sus flechas
La adolescencia es una etapa clave de la vida, en especial para el cultivo de la imaginación y la práctica de rebeldías. Es un tiempo en que se abren los canales del alma y, quizá en mayor proporción, los del cuerpo. Es el tiempo del amor. Eros invade el corazón y las partes pudendas. Las flechas de Cupido, con filtros amorosos, se clavan en los adolescentes como si estos fueran sansebastianes en agonía. Es un período en el que el jovencito se cree inmortal, intocable y está inclinado hacia el heroísmo, a lo épico, y se amaña en la comisión de actos delirantes, de locuras. Es un transgresor. Es un dios y un demonio, todo junto, porque presume que es capaz de crear paraísos y diseñar infiernos. El adolescente es un rey con palacios y siervos ficticios. Cree que el mundo está a sus pies. Y que el mundo nació con él. No hay historia. Hay en esos momentos juveniles un afán inusitado por trascender, por volar, por imitar modelos superiores (o inferiores que se disfrazan como de alto valor). Es una edad poblada, como la infancia, de disímiles asombros, de perplejidades, de vacilaciones y embelesamientos. “Juventud, divino tesoro”, proclamó Darío.
La adolescencia según Octavio Paz, “es ruptura con el mundo infantil y momento de pausa ante el universo de los adultos”. Y aunque parezca paradójico, en ese estadio en que nos creemos eternos, la soledad también nos acompaña. Quizá por ella se comienza a tener la noción de singularidad. El autor de Libertad bajo palabra insiste sobre el tema: “La adolescencia no es solo la edad de la soledad, sino también la época de los grandes amores, del heroísmo y el sacrificio. Con razón el pueblo imagina al héroe y al amante como figuras adolescentes”.
La literatura, aunque algunos la miren con cierto escepticismo, nos hace la vida menos dolorosa…
En este punto es cuando quiero entrar a tocar la importancia que tiene la literatura en la adolescencia y, claro, en cualquier etapa de la existencia, pero en aquella es capital. Es el momento para entrar en contacto con grandes novelas y cuentos. Es ocasión para introducirse en el universo complejo de la poesía y del arte en general. Ese muchacho que, desde niño, venía escuchando la voz encantadora de Scheerezada, indudablemente tendrá más oportunidades de degustar y entender las letras, de gozar con las historias, de vislumbrar en los libros, en las ficciones, que allí se tratan elementos para sobrevivir, para tener un equipamiento, ampliar los puntos de vista y el horizonte. Si desde niño lo acostumbraron a amar los libros, si le cultivaron el afecto por la lectura, si la televisión no logró castrarle la imaginación, ese muchacho será un pelado despierto, sensible, disciplinado, capaz de emprender tareas difíciles y de realizarlas. Creo que la literatura, aunque algunos la miren con cierto escepticismo, nos hace la vida menos dolorosa, menos trágica, o del dolor y la tragedia nos da dimensiones extraordinarias que nos ayudan a comprender la condición humana.
Ya lo decía Vargas Llosa en la introducción de La verdad de las mentiras que el Santo Oficio fue el primer organismo en detectar los alcances de la literatura, de la novela. En estas el hombre puede percibir la realidad en otra dimensión y verla con otra lente. Por eso, la Inquisición proscribió libros y por eso determinados regímenes totalitaristas prohíben a los escritores que les son incómodos. Abundan los ejemplos en ese campo.
En la adolescencia se aumentan las pasiones —altas y bajas—, se despierta la lascivia, el apetito sexual se abre, desmesurado. Pero al mismo tiempo florece el afán por conocer, por saber más cosas, por experimentar. Por sentir lo nuevo y gozar con la aventura de vivir y con lo prohibido. Contestar en voz alta. Rebelarse ante la autoridad. Y la literatura es un camino, una puerta, un aliento. Es placer y dolor al mismo tiempo. Ella refleja, o, en otro sentido, encierra el odio y el amor y la angustia y la esperanza. Y todas las cosas por las cuales vinimos al mundo. La lucha. Trabaja con las esencias, por lo que se dice que el arte no progresa (cambian las técnicas, los materiales, las formas). Por eso nos emociona todavía, después de seis mil años, la epopeya de Gilgamés, o lo que de ella quedó. Por eso vibramos con las peripecias desconcertantes de Ulises y con las confrontaciones de Troya. Por todo eso es imperecedero Gargantúa y Pantagruel, El lazarillo de Tormes, el Decamerón, porque muestran la desconcertante condición humana. Este es el eterno tema de la literatura.
· 5. Sobre lunas suburbanas y el Carpe Diem
En todas las épocas, por lo menos en la llamada modernidad, los adolescentes han querido que les cuenten historias. Historias de amores y de guerras. De odios y esperanzas (o desesperanzas). De desdichas y felicidades. Y así como pueden estar atentos a las aventuras, a los choques de Troya o a lo que narra Tolstoi en Guerra y paz, es probable que en un momento se interesen por una novela de guerra en la que todo es risa, humor, desparpajo, como la del soldado Svejk, sobre las incidencias tristes y dramáticas de la Gran Guerra, en particular en el frente oriental.
La adolescencia es una etapa en que todo se quiere probar. Lo dicho: es un experimento. Y en ese “todo” está, por qué no, la literatura, que muestra las complejidades del alma y de la sociedad. ¿Quién que es no derramó alguna lágrima en la lectura de María? ¿Quién que es, sea o no romántico, no sintió que se le aceleraban los latidos con Aura o las violetas o con Flor de Fango? (aunque más que por adolescentes, hubo un momento en que a Vargas Vila lo leían más los zapateros y los sastres) ¿No nos emocionamos acaso, sobre todo después de ver películas del Oeste, con los libritos de Marcial Lafuente Estefanía o por las inusuales aventuras narradas por Emilio Salgari?
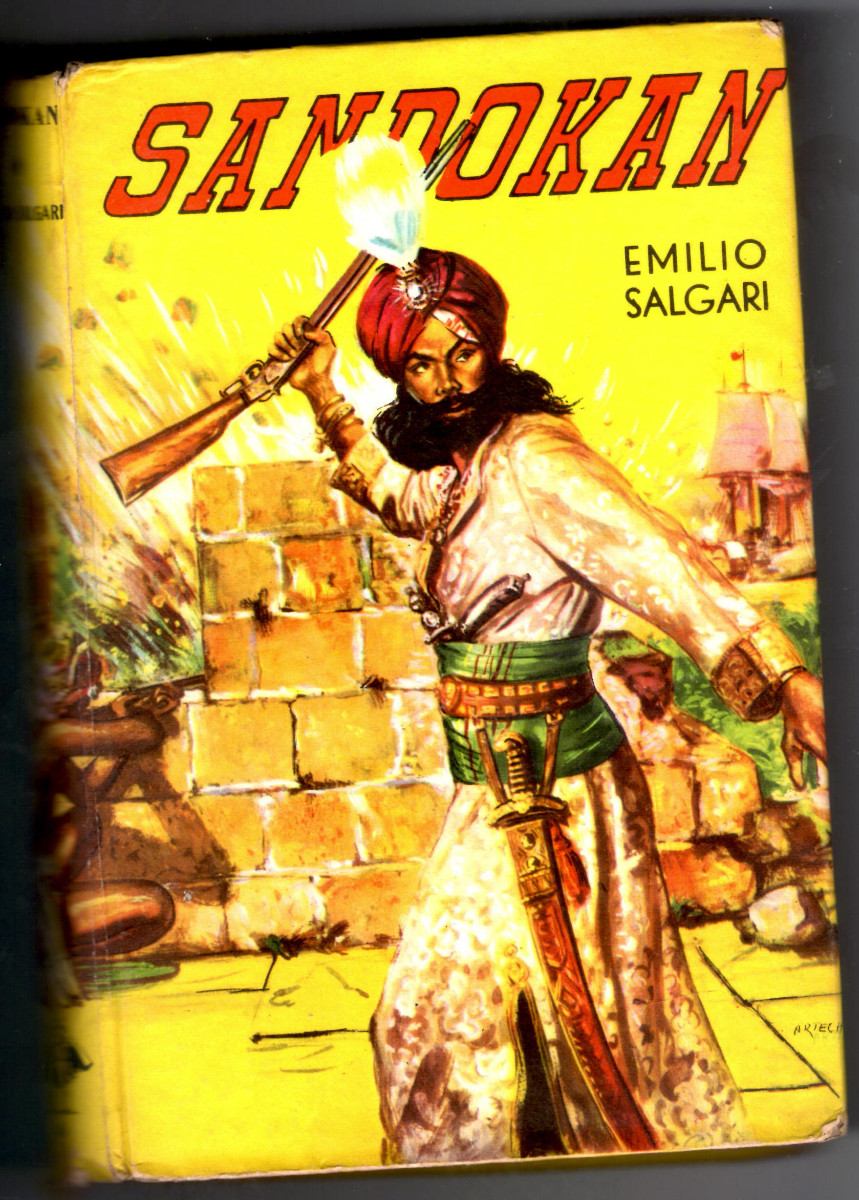
Emilio Salgari iluminó la imaginación de miles de adolescentes.
Creo que los adolescentes requieren tener un acceso amplio a la literatura para que sean más recursivos, más creativos, para que aprendan a amar la vida y a enfrentar los reveses con entereza. Para que aprendan a construir paraísos, pero no paraísos artificiales en los cuales no existan las contradicciones, sino, por el contrario, lugares en los que puedan, debido a las dificultades, conseguir soluciones, pensar en ellas. Donde el ejercicio de la inteligencia y la razón los conduzca a la conquista del derecho de soñar. Los adolescentes tienen que formular utopías y ascender a otros cielos. O como podría decirlo un poeta, deben luchar por tener la segunda oportunidad en otro infierno. Y me parece que a todo ello pueden llegar en las alas de la literatura.
Pienso, por ejemplo, que si muchos adolescentes de las barriadas de Medellín tuviesen acceso al arte y la cultura, a los libros, al buen cine, a los colegios y universidades, quizá no caerían en los abismos del crimen. Claro que estoy soñando (como cualquier adolescente que besa a su novia en un parque) en que algún día toda esa gente tendrá contacto con obras como El viejo y el mar, Por quién doblan las campanas, El retrato de Dorian Gray, en fin, con tantas otras, y entonces, supongo, amarán más la vida. La literatura, por supuesto, no es la panacea universal, pero estoy seguro de que es un camino interesante, aunque espinoso y difícil. Me parece que la literatura ayuda a mirar el mundo con otras perspectivas y es otra forma del conocimiento.
Presumo que muchos adolescentes desean con fervor que les cuenten historias de arrabales, que las canten a las lunas suburbanas como lo hizo Homero Manzi, que les relaten aventuras de amor en las esquinas. Quieren saber que hubo una muchachada que se iluminaba la cara con luces de Wurlitzer y de Seeburg y que escuchaba tangos (melodías, decía el antiguo malevaje) y boleros. Ellos anhelaban oír —o leer— asuntos relativos a la vida cotidiana, a lo común y corriente. Quieren que les canten. Y ellos quieren cantar. A ellos, como a Serrat, les gusta la poesía de las pequeñas cosas. Y de las grandes también. Todos esos muchachos y muchachas que tienen sus sueños vigentes desean volar alto como un águila caudal o como el personaje que canta Alberto Cortez. Son fantasiosos e idealistas. Hay que enseñarles a vivir con intensidad cada jornada como si fuera la última o la única. A aprovechar cada momento para aprender a coger la flor del día, el Carpe Diem que cantó Horacio, un poeta muerto.
Cuando uno aprende a soñar ya está transitando los caminos de la libertad. Está subiendo la empinada cuesta que conduce hacia la búsqueda interior. La felicidad es poder hacer las cosas que a uno le gustan o, al menos, poderlas soñar. América es un sueño de Colón, que ni siquiera supo que había pisado un territorio ajeno a sus sueños. La luna, uno de Julio Verne. El helicóptero es una ensoñación de Leonardo da Vinci. La libertad, la igualdad y la fraternidad continúan siendo un largo y acariciado sueño de la humanidad, que quizá algún día será cierto y real. Por ahora hay que decir con el poeta: “Despertó de ser niño / nunca despiertes”.
· 6. Donde se vuelve a escuchar la voz de Scheerezada
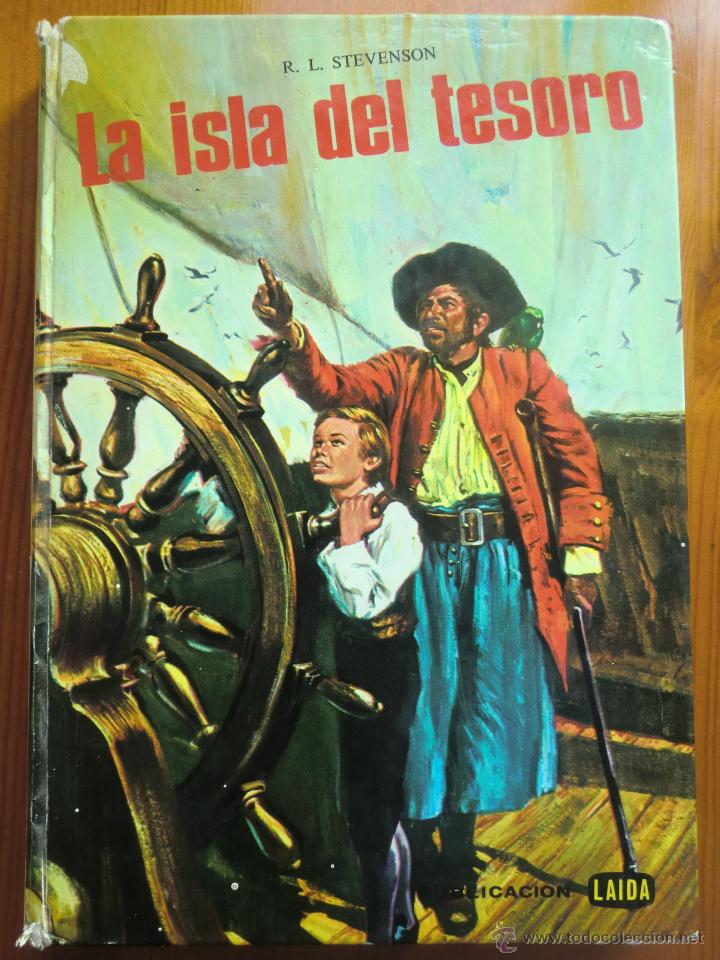
Y mientras el universo se hace más ancho y viajan sondas espaciales a explorar el sol, esa voz amplia continúa narrando. Quizá es Scheerezada, la eterna. O una discípula. En todo caso, ella prosigue su labor infinita de contar y contar. Y al tiempo que los muchachos ven transformarse su cuerpo, que surgen vellosidades en sitios ocultos y se vuelven discípulos de Onán, la voz les narra aventuras, como las de Robert Louis Stevenson. Viajan a La Isla del Tesoro, sienten voces de piratas, se empapan de mar, como también pueden hacerlo cuando leen a Conrad y a Melville y a Scott. Entonces van surgiendo más y más cosas hermosas, como las narraciones marinas y terrestres de Jack London, el de Colmillo blanco y La llamada de lo salvaje, y después (o antes) aparece el capitán Nemo con su Nautilus en esa singular aventura de las Veinte mil leguas de viaje submarino. Y entonces de la aventura exterior se trasciende a la interior y las páginas hablan de Harry Haller, el lobo estepario, y de Sidarta Gautama. Sí, Hermann Hesse también les llega a los jóvenes, a los niños, a los viejos. Quizá uno no deba hablar de una literatura exclusiva para adolescentes, pero sí de una literatura que aman los adolescentes, llena de pasiones y emociones, que enseña a trasegar por la vida, que invita a estar alerta y a cultivar la imaginación y el pensamiento.
El universo de la adolescencia, gracias a esa voz de encanto, se fue poblando de héroes como Robinson Crusoe, Tom Sawyer, Hucklberry Finn, Sherlock Holmes, Hércules Poirot, Robin Hood, Oliver Twist… y los asombros engordaron con las narraciones extraordinarias de Poe, con la inventiva de H.G. Wells, en particular por La Guerra de los mundos y El país de los ciegos, por solo citar dos de sus obras. Tantos prodigios juntos fueron enriqueciendo la imaginación, alimentando el espíritu. De Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo se saltaba a Sandokán y después hasta El faro del fin del mundo. Se fue conformando una geografía literaria, un espacio mítico, un tiempo interior, merced a aquella voz, a tantas voces que nos hablaban desde el mar, el cielo y la tierra.
Hay escritores que tienen la extraña virtud de ser queridos por los adolescentes. Me parece que Cortázar (al que yo llegue de adulto) es uno de ellos. Los muchachos y muchachas lo adoran y lo llevan siempre en sus carteras y mochilas. Lo leen en un parque o en un bus. En los setentas, Cortázar se coló entre el estudiantado y ganó una simpatía que no termina. Es más, se acrecienta con el pasar del tiempo.
Las palabras crean las cosas, decía Filón de Alejandría.
La palabra es fuego. El hombre se la robó a los dioses y gracias a ese acto heroico, se igualó a ellos. O tal vez los superó. La palabra es un elemento transformador. Tiene propiedades alquímicas y mágicas. Hay palabras que permiten ir al cielo o descender al infierno. Palabras que crean mundos más allá del espejo, al otro lado. O que son capaces de crear un ser que puede considerarse aterrador, como el Golem. La palabra es refugio. Escudo. Fortaleza. Las palabras crean las cosas, decía Filón de Alejandría.
Cuentos, historias, la voz del viento, la música de las estrellas (o de las esferas), cuantiosas maravillas nos iluminaron los almanaques de la adolescencia, y así, entre el fútbol y los tangos y el rock y los primeros amores, transcurrieron los años y cogimos cara de serios, de adultos, de seres trascendentales y aburridos… Sin embargo, en algún recóndito lugar del alma hospedamos ese equipaje de ensoñaciones y deslumbres que, desde la cuna, le escuchamos contar a Scheerezada. Esas maletas son las que de vez en cuando nos hacen recuperar la infancia y la adolescencia perdida. Y a veces nos conducen a creer que hubo un desprendimiento, un rapto. Y es cuando aparecen las nostalgias y la melancolía, que de acuerdo con Pessoa es “una nada que duele”.
· 7. Epílogo por el derecho a la imaginación
Al principio fue la oscuridad y después vino la luz. Nos encontramos con los primeros sonidos y olores y sabores. Fuimos creciendo con la capacidad de inventar, de crear otros mundos, de viajar a galaxias imposibles. Llegamos a la Tierra a sentir el dolor y el placer, a dejar alguna breve constancia, a construir el paraíso de la dificultad. A aprender a llorar y a saber secarnos las lágrimas,
La infancia y la adolescencia nos trajeron muchas sorpresas y cambios. Muchas aventuras. Creo que tenemos que seguir levantando el reino de la imaginación y reivindicar para el niño, para el adolescente, para el adulto, para todos, el derecho a imaginar. La literatura nos ayudará en esa tarea descomunal. He ahí un reto: usar la imaginación en la vida cotidiana. Puede ayudar a mitigar los desamparos y a sobrevivir en medio de tantos riesgos. La literatura, aunque no es el único remedio, es más, puede que nada remedie, sino que acabe de hundir al mundo en ese naufragio que es el ser humano, es una tabla sobre la cual podemos navegar un buen tramo.
La lección nos la enseñaron hace siglos, cuando una mujer talentosa se puso a contar historias durante mil y una noches (todavía sigue contando) y gracias a esa proeza ganó la inmortalidad. ¡Viva la imaginación, aunque no llegue al poder!
* (Conferencia dictada en 1990 en un encuentro de psicólogos de la Universidad de Antioquia)

Philippe Jamin, Les adolescentes, 100 X 73 cm, 2018
Reinaldo Spitaletta para La Pluma, 25 de febrero de 2019
Editado por María Piedad Ossaba