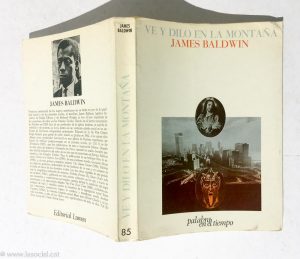El racismo en la presunta tierra de las libertades y la democracia ha sido histórico y con profundas raíces sociales y culturales que perviven en los Estados Unidos. Y la discriminación, que ha sido protuberante contra los negros, sigue causando muertes a granel. En un tiempo, era una suerte de macabro deporte linchar a los negros. Entre 1830 y 1950 se lincharon a 4.000 negros en los Estados Unidos. La persecución se erigía como espectáculo público, con centenares de testigos que presenciaban el bárbaro acto. Algunas obras literarias dan cuenta de esa perversión.

 William Faulkner, extraordinario escritor del Sur profundo, que, entre otras cosas no era muy bien visto por compatriotas suyos de la Nueva Inglaterra, tiene varias obras en las que el racismo es un leitmotiv. El cuento Septiembre seco (incluido en el libro Estos trece), por ejemplo, da cuenta de esta maniobra hostil y sangrienta. Casi siempre se decía, sin que la acusación fuera cierta, que un negro había violado o insultado o maltratado a una mujer blanca. Y ahí era Troya. Como bien se narra en el relato en el que “un negro bueno” como Will Mayes es objeto de una razzia atroz.
William Faulkner, extraordinario escritor del Sur profundo, que, entre otras cosas no era muy bien visto por compatriotas suyos de la Nueva Inglaterra, tiene varias obras en las que el racismo es un leitmotiv. El cuento Septiembre seco (incluido en el libro Estos trece), por ejemplo, da cuenta de esta maniobra hostil y sangrienta. Casi siempre se decía, sin que la acusación fuera cierta, que un negro había violado o insultado o maltratado a una mujer blanca. Y ahí era Troya. Como bien se narra en el relato en el que “un negro bueno” como Will Mayes es objeto de una razzia atroz.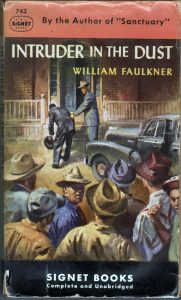
En la novela Intruder in the Dust (traducida como Intruso en el polvo) el odio racial atraviesa toda la obra. Lo mismo sucede en la estupenda novela Matar un ruiseñor, de Harper Lee (gran amiga de Truman Capote), cuya trama acaece en un pueblo de Alabama en donde a un negro se le acusa de violar a una muchacha blanca. Y así, no solo en la formidable literatura estadounidense, se van hilvanando discursos, actitudes, masacres, asesinatos, en la enojosa segregación contra los negros, esos seres que, a la fuerza, fueron sustraídos de su suelo africano para conducirlos a una esclavitud de espanto. Quizá en la historia de la humanidad no haya suceso más aberrante y cruel que la esclavitud.
En Estados Unidos, que tuvo un presidente racista como Teddy Roosevelt, muy afecto a la cacería y al gran garrote —el mismo que, después de que el naciente imperio del Norte segregó a Panamá de Colombia en 1903, dijo con arrogancia “I took Panama”— a los negros les ha ido muy mal en esa “América”, en la que un verso de su himno advierte que “ningún refugio podría salvar a los mercenarios y los esclavos”. Ah, no sobraría agregar que Roosevelt consideraba que los negros eran inferiores a los blancos.
Ese apartheid a la gringa ha sido espantoso. Se recuerda, por ejemplo, la masacre de Tulsa, Oklahoma, en 1921. Ha sido uno de los eventos más oprobiosos e indignos contra la comunidad afroamericana. A un lustrabotas negro, de 19 años, que iba a buscar un inodoro (estaban segregados los sanitarios, había unos para negros y otros para blancos, así como las escuelas, los buses, los cafés…), por accidente pisó el pie de la ascensorista y fue acusado de intento de violación. La multitud blanca se propuso lincharlo y, además, ir a linchar a otros negros. Hombres, mujeres y niños, sacados de sus hogares y negocios, fueron asesinados en las calles. Incendios, balazos e incluso aviones que arrojaron bombas dejaron una estela de horrores y de mortandad. Más de 300 muertos y una enorme destrucción de viviendas. Ríos y fosas comunes se llenaron de cadáveres.
 Masacre de Tulsa, Oklahoma, en 1921
Masacre de Tulsa, Oklahoma, en 1921
La segregación racial continúa. Pese al gesto altivo de Rosa Parks en 1955, a las proclamas y manifiestos de Martin Luther King, Malcom X, Angela Davis, a las del gran Muhammad Ali, a los escritos de James Baldwin, el racismo en EE.UU. es pan cotidiano. Pan duro y amargo. Todavía no se borra la imagen agonizante de la cantante negra Bessie Smith, la Emperatriz del Blues, víctima de un accidente de tránsito, que hizo el paseo de la muerte por hospitales para blancos. No fue atendida. Se desangró en una camilla el 26 de septiembre de 1937.
“No puedo respirar” es, hoy, tras el asesinato de George Floyd por policías blancos, el grito angustioso y quizá esperanzado contra la infamia del racismo en Estados Unidos. El país se incendió. El gorila blanco (con perdón de los gorilas) de Trump, que seguro ha temblado ante las manifestaciones masivas, parece trastabillar en su aspiración de ser reelegido en noviembre.
Pese al reconocimiento de derechos civiles de los negros en 1964, el racismo no ha desaparecido. Es una larga tara en la mentalidad de los que han ostentado el poder y de los que, en una absurda posición fascista y de absoluta discriminación, creen en la “supremacía blanca”. Además, la indecorosa segregación se extiende contra latinos y otros inmigrantes. El sueño de igualdad, justicia y libertad de Martin Luther King sigue siendo un sueño. Un bello sueño cada vez más lejos de convertirse en realidad, como parece demostrarlo el brutal asesinato de George Floyd.
Reinaldo Spitaletta para La Pluma, 9 de junio de 2020
Editado por María Piedad Ossaba